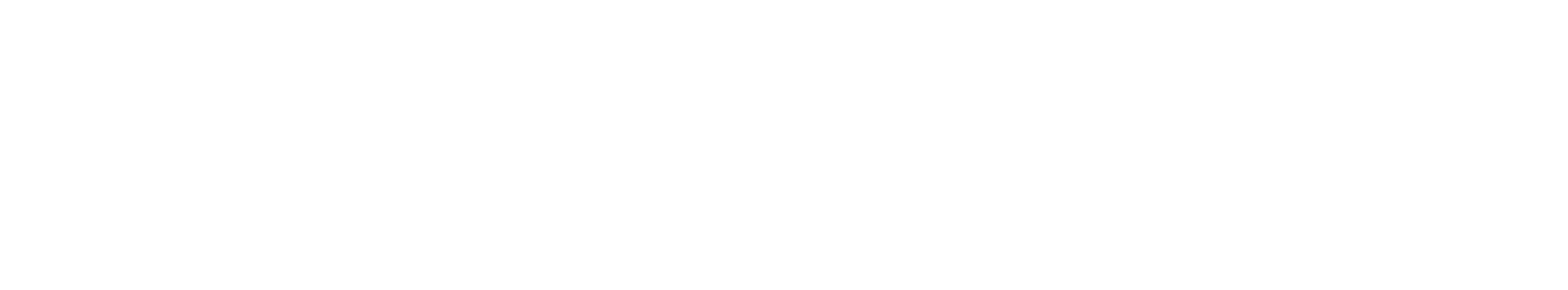Por Miriam Lewin
Dos hombres. Uno, el mayor, tiene un cierto aire aristocrático mezclado con un halo de sabiduría. Es alto, de frente ancha, anteojos. El otro conserva un aspecto aniñado, las mejillas rojizas, el atuendo adolescente. Conducen a una pequeña multitud variopinta, de madres, padres, hijos, por los pasillos del infierno de Núñez. El pequeño Hades que dentro de un parque arbolado crearon los marinos de la Escuela de Mecánica de la Armada. Desgraciado nombre para un centro clandestino, donde enseñaban la mecánica de la tortura, del asesinato, de la vejación de mujeres, del robo de bienes y de niños. Se envestían falsamente de cruzados defensores de valores sagrados, pero eran ladrones y violadores de la peor especie. Y perfectos, pervertidos mentirosos.
Una de sus mentiras era la más aberrante, la inimaginable.
A las muchachas encintas en las profundidades oscuras del cautiverio, les hacían la promesa de que los niños que darían a luz serían entregados a sus familias para la crianza. Si no las maltrataban más era porque querían preservar la valiosa carga. Que quién sabe si para ellos no era una inversión.
A la madre de Ezequiel Rochistein Tauro le dijeron también, como a tantas, que ese cuerpito rosado sería llevado a casa de sus abuelos. Se lo llevaron de las manos desaparecidas de la parturienta, sin comprender que la despojaban de lo más sagrado. No tenían fronteras, reducían todo a objeto de su ambición.
Ezequiel creció en el engaño, en manos de cómplices que estaban convencidos de que le daban amor, cuando en realidad envenenaban su pequeña vida día a día.
Le costó sacarse la capucha. Como les cuesta a tantos otros. Hasta eso perpetraron. Emponzoñaron la mente de los apropiados, a muchos les crearon la ilusión de que los apropiadores “no sabían”, que nunca sospecharon que los vientres aún inflamados que los portaron y nutrieron durante nueve meses iban a ser arrojados al mar para comida de peces. Adormecidas, drogadas, con los pechos hinchados de leche hasta estallar y una angustia inconmensurable por la incertidumbre.
Ezequiel camina por el sótano y se detiene para hablar. Tiene una voz sonora, poderosa, pero sin un dejo de rencor. No quiere venganza. Su mirada es luminosa. Explica su proceso, cuenta sus vivencias.
Con serenidad, el otro hombre, Víctor Penchaszadeh, el científico que cobijó a las Abuelas cuando buscaban por el mundo ayuda para encontrar a sus nietos, el que les tendió en Nueva York una mano amiga, explica cómo funciona esa indiscutible pista anterior al uso del ADN, el indestructible lazo de la genética que nunca desaparece, por más que se esfuercen los desaparecedores.
La prueba indiscutible de que un hombre o una mujer pertenecen a una familia. Que Ezequiel es hijo de Graciela y Jorge. La admiración y el agradecimiento brillan en los ojos de todos.
Son las cinco. Cuántas tardes perdidas de cafés con leches y tostadas para Ezequiel en la mesa familiar con su mamá. Cuántas vueltas del colegio, deberes hechos bajo la dulce presencia que nunca tuvo.
El trabajo de Víctor lo ayudó a encontrarse. Se abrazan, se sacan fotos. Escuchan los videos, miran las fotos de los victimarios que se proyectan en las paredes del mismo ámbito donde se pergeñaban las detenciones ilegales, el Dorado. Tienen todavía la satisfacción de que los responsables están presos. Pero hasta esa pequeña reparación les quieren sacar, pienso ahora, meses después de aquella Visita de las Cinco. No tienen vergüenza: se meten con lo más sagrado. Están envalentonados. Amañan la ley de la manera más atroz, más mercenaria. Buscan cumplir con quién sabe qué compromisos ocultos, fingen ignorancia, intentan negar lo innegable y usan categorías que culpabilizan a las víctimas, como lo hicieron en el Juicio a las Juntas.
Nunca, en mis años de periodista, me costó tanto escribir un texto. Me pesan la ESMA, las ausencias, tener conciencia de que podría haber sido pasajera de un vuelo de la muerte, me reaparecen las marcas de la picana, me ahogo. Pero más me duele pensar que los que apuran el retorno de la impunidad puedan quedar impunes. Los escupo, con la bronca contenida en los años del reinado de las leyes del perdón. Por los pañuelos blancos de las Madres, por las Abuelas y su manso vigor, los repudio.
Por el drama de Ezequiel y su fortaleza para sonreír todavía, por el trabajo de Víctor, por las uñas con tierra de las fosas comunes de los antropólogos forenses. Por todos los que buscan la Verdad y la Justicia. Dios –si es que existe– se apiade de las oscuras almas de los verdugos.
MIRIAM LEWIN es periodista de radio y televisión. Se especializó en investigación. Escribió varios libros, entre ellos. Ese Infierno, Conversaciones de Cinco Mujeres Sobrevivientes de la ESMA con Munú Actis, Cristina Aldini, Liliana Gardella y Elisa Tokar; Putas y Guerrilleras con Olga Wornat; Iosi, el espía arrepentido con Horacio Lutzky; y Skyvan, una novela de no ficción sobre el hallazgo de aviones y pilotos de los vuelos de la muerte. Estuvo secuestrada en los centros clandestinos de Virrey Cevallos y ESMA.