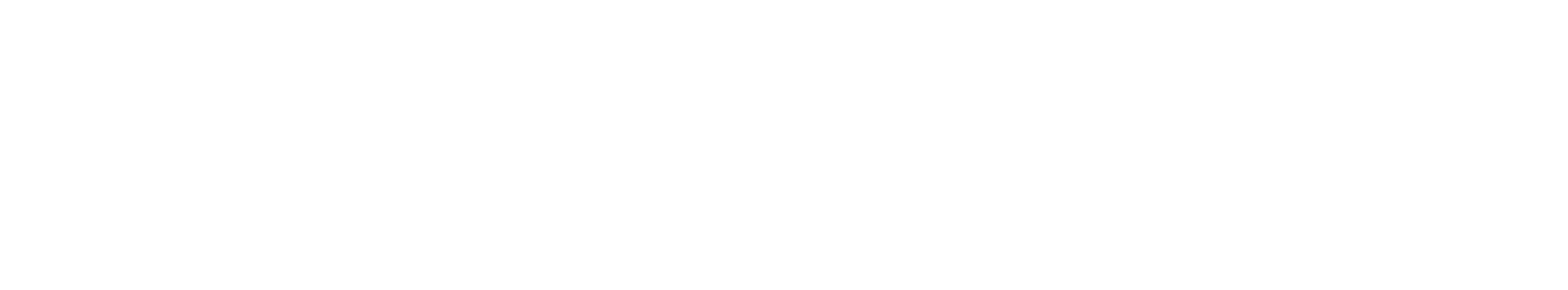Por Diego Rosemberg
El 29 de septiembre amaneció tormentoso en el Conurbano. Mientras los truenos hacían temblar las paredes, desde el cielo cayeron 70 milímetros de agua en apenas dos horas. A Leonardo Bichi Martínez se le inundó su casa de La Cava, la villa que linda con las viviendas más paquetas de San Isidro. A puro baldazo comenzó a desagotar su comedor. Y antes de que quedara del todo seco aportó sus brazos solidarios para salvar los muebles de las casillas de sus vecinos. La escena la cuenta poco después Alfredo Mantecol Ayala en el Salón Dorado del Casino de Oficiales de la ex Escuela de Mecánica de la Armada, devenida desde 2004 en Museo Sitio de Memoria. Lo hace para justificar la ausencia de su viejo compañero de militancia de la zona norte del Movimiento Villero Peronista: juntos debían dar testimonio en la Visita de las Cinco, la actividad que el último sábado de cada mes se realiza en el ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio para homenajear a organizaciones o personajes que sufrieron la represión.
Ayala y Martínez formaron parte de los 5.000 detenidos-desaparecidos que pasaron por la ESMA y el azar quiso que ambos se encontraran entre los 250 sobrevivientes de ese templo del terror. Mantecol toma el micrófono en el mismo lugar en el que los oficiales de la Armada se recreaban antes o después de torturar a los desaparecidos, en el sótano, apenas unos escalones abajo. Recuerda que con Bichi habían realizado, a principios de los 70, obras de mejora en las villas y que habían llevado agua corriente donde no había. Más tarde, en otro tramo de la visita, dirá también que las nociones temporales de los desaparecidos, quienes pasaban días y días tabicados, eran confusas. Perdían los parámetros. Y su relato, ahora, también induce a confundir el tiempo. La imagen de Bichi Martínez luchando contra la inundación –y la desidia del poder– podría ser una de las fotografías setentistas que recuerda Ayala y, sin embargo, es bien actual.
Mantecol le cede el micrófono a la tercera invitada de la Visita de las Cinco, Mercedes Mignone. Es hija de Emilio, fundador del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), uno de los organismos defensores de los derechos humanos que enfrentó a la dictadura. También es hermana de Mónica, militante del Movimiento Villero Peronista en el Bajo Flores, desaparecida desde el 14 de marzo de 1976. Mercedes cuenta que su hermana se abrazó a la militancia en 1971, luego de un viaje iniciático que ambas compartieron al sur argentino para hacer trabajo social con un grupo de las Misiones Rurales Argentinas. Enseguida despliega un folleto que los viajeros habían redactado a su regreso –con una antigua máquina de escribir- para interpelar y sensibilizar al resto de la población.
“Conozca su país: ¿Qué es Cushamen?”, preguntaban en la portada de esa publicación artesanal. En su interior, respondían: “Tal vez nadie crea que en la Argentina de 1971 haya lugares así. Perdido en medio de la Patagonia, casi la ley del Far West”. Y, debajo, enumeraban la historia de una serie de familias que habían conocido en ese paraje. Una, particularmente, llama la atención hoy: “Un lugar donde vive la familia Huallas: padre, madre y cuatro hijos, todos tuberculosos”.
Otra vez el relato que se escucha en la ex Esma empasta el pasado con el presente: hace poco más de un año, un joven llamado Santiago Maldonado había viajado a Cushamen, esas tierras chubutenses ubicadas sobre el paralelo 42. Llevaba a cuestas una mochila y valores tan nobles y solidarios como lo habían hecho Mercedes y Mónica. Pero el artesano no pudo regresar. Desapareció el 1 de agosto de 2017 luego de que la Gendarmería Nacional ingresara a los tiros y sin orden judicial a tierras mapuches. Los oficiales buscaban amedrentar a un puñado de manifestantes que cortaba una ruta para reclamar tierras ancestrales y exigir la libertad de uno de sus referentes detenidos, Facundo Jones Hualas. Solo una ele diferencia este apellido del que mencionaba el folleto redactado por Mercedes y sus compañeras egresadas de la Escuela del Sagrado Corazón. ¿Habrá sido un error ortográfico? ¿Facundo será descendiente de aquellos tuberculosos? A Maldonado lo encontraron muerto, flotando en el río Chubut, 79 días después de la represión ejecutada por la fuerza estatal. Podría tratarse de una historia de hace cuarenta años, en pleno terrorismo de Estado, pero también es muy actual.
Ahora Mercedes y Mantecol se entremezclan con los 120 visitantes. Todos juntos caminan, en un silencio melancólico, hacia una sala que hace las veces de auditorio. Sobre tres de las cuatro paredes del recinto comienza a proyectarse un videoclip documental que recorre a gran velocidad la historia argentina. En breves minutos llega el momento de la dictadura militar. Las imágenes que se reflejan sobre las paredes laterales se incrustan también en los visitantes que contemplan el audiovisual de pie. De pronto, y sin que ellos lo adviertan, aparecen las fotografías de los integrantes de las juntas militares impresas en sus cuerpos. Una metáfora involuntaria de las huellas que la dictadura dejó en nuestra sociedad. La pantalla ahora muestra palabras escritas con letras catástrofe. Refieren a las consecuencias económicas del terrorismo de Estado: desocupación, deuda externa, inflación. En medio de la oscuridad se escucha que alguien susurra: “Es lo mismo que pasa hoy”. Una vez más las referencias temporales se confunden.
Las luces se encienden. Encandilados, varios de los presentes se restriegan los ojos. Guiados por Ayala y Mignone, los visitantes abandonan la sala y continúan la recorrida. Tras doblar por un pasillo, se topan con una pantalla que muestra la imagen de otra sobreviviente, Graciela Daleo, en su declaración testimonial del juicio oral al prefecto Héctor Febres, uno de los represores que ejecutó el terror en ese Centro Clandestino. Daleo recuerda que cuando Argentina salió campeona mundial del fútbol, en 1978, estaba secuestrada en la ESMA y uno de sus carceleros le dio ropa, maquillaje y la obligó a salir a festejar el triunfo con él. No solo la sometían a realizar trabajo esclavo sino que también la obligaban a ser dama de compañía. “Pensé en abrir la ventanilla del auto en que me llevaban y gritar que era una desaparecida. Pero no lo hice porque me pareció que iban a creer que estaba loca”, declaró ante el Tribunal. Y es probable que no estuviera equivocada: 38 años después, en agosto de 2016, el presidente Mauricio Macri utilizó el adjetivo desquiciada para descalificar a la presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini. Es una postal de este siglo, que bien podría haber ocurrido en los años setenta, del siglo pasado.
Ahora todos bajan al sótano, el lugar donde funcionaban las salas de tortura. Ayala toma nuevamente el micrófono. Dice que la primera vez que estuvo allí vio una imagen que califica de morbosa. A pesar de eso, subraya que siente la obligación de contarla. “Había compañeros tirados por todos lados. Algunos estaban recién torturados, otros esperando su turno para la picana. Todos con grilletes y encapuchados”, relata y enseguida amplía: “Este era el primer y el último lugar de los desparecidos. Ni bien llegaban a la ESMA los bajaban para hacerlos hablar mediante la tortura y por acá pasaban antes de los traslados, cuando le daban la inyección de Pentotal, para adormecerlos, subirlos a los aviones y tirarlos vivos al mar”.
Ayala habla asido con fuerza al micrófono, como si buscara un sostén. Su mirada se pierde en el horizonte. Da la sensación que no está recordando aquellos hechos sino que los está reviviendo. No los cuenta, los vuelve a sentir. Mercedes también viaja en el túnel del tiempo y con sus ojos semicerrados retrocede al pasado. Relata aquel día en que los militares tocaron la puerta de su casa. “El 14 de mayo a las cinco de la mañana empezamos a escuchar el timbre, sonaba sin parar –subraya-. Yo me desperté, mis padres también, fueron hacia la puerta, preguntaron qué pasaba y dijeron que eran de las Fuerzas Armadas, a los gritos. Mi padre les pidió la credencial y ellos le mostraron una ametralladora”. La familia creyó que buscaban a Emilio Mignone, que había sido rector en la Universidad de Luján y defendía presos políticos. Pero enseguida preguntaron por Mónica, a quien le exigieron que se vistiera. Mercedes la acompañó al baño. “Nos miramos de manera profunda, con esa mirada de pánico que te queda para toda la vida”, dice y completa: “Nos saludamos todos con un beso muy dulce. Siempre saludaba así, pero esta vez se notaba como que no quería despedirse”.
Llegó el momento de subir a Capucha y Capuchita, los lugares donde los represores alojaban a los desaparecidos. Mercedes y Ayala otra vez se entremezclan con los visitantes y comienzan a subir por las escaleras. Casi todos miran al frente o hacia arriba. Mantecol es el único que dirige la vista hacia abajo. Se detiene, frena al grupo y señala: “Ven esas marcas”, dice y hace notar que todos los escalones están cachados, casi todos a la misma altura. “Son las marcas que dejaron los golpes de los grilletes. Eran así de largos”, explica mientras separa sus manos casi como el ancho de su cuerpo. Luego completa: “Más de 5.000 personas pasaron por acá, arrastrándolos a diario”.
Una vez arriba, Ayala camina casi hasta el final de uno de las pasarelas que atraviesan ese altillo en el que dormían los detenidos-desaparecidos. De pronto separa un brazo del cuerpo y apunta con su índice a un hueco de dos metros por setenta centímetros: “Ahí estuve yo un año y seis meses”, asegura. “Compartía el espacio con dos ratitas –agrega con absoluta naturalidad-, una era gris y otra marrón. Para pasar el tiempo, jugaba apuestas conmigo mismo para ver cuál de ellas llegaba primero de un lado a otro. Me levantaba un poquito la capucha y las veía correr. Era mi forma de luchar contra la desesperación y la locura. Así pasaba el tiempo”. Mantecol sonríe con el recuerdo y ahora señala un parante que sostiene el techo: “Cada vez que intentaba levantarme, me golpeaba la cabeza con ese hierro. La tenía llena de chichones”, revela y se acaricia el pelo, como si aún los buscara, como si frotándose atenuara su dolor.
Mercedes se detiene unos metros más adelante, cuando el pasillo dobla y forma un codo. “Siempre me paro acá. Para mí, mi hermana estuvo ahí”, dice, y confiesa: “No sé por qué, la vedad es que no tengo ninguna información. Es pura intuición. Pero yo siempre vengo, me pongo acá, me la imagino, y es como si la estuviera velando”, dice sin desplazarse.
Tres adolescentes anotan todo. Vinieron para hacer un trabajo práctico escolar sobre la memoria. Preguntan con curiosidad y sin prejuicios. Ayala les cuenta que lo secuestraron el 17 de septiembre de 1977 junto a su novia de aquel entonces, Norma Graciela Mansilla mientras estaban en su casa prefabricada de las calles Don Bosco y Bancalari. Recuerda que una vez en la ESMA, los represores lo sometieron a trabajo forzado y lo obligaban a realizar tareas de albañilería. Entre otras cosas, debió acondicionar una isla del Delta, llamada El Silencio, que la Armada le había comprado a la Iglesia católica. En ese lugar, fueron escondidos algunos desaparecidos durante la visita que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizó a la Argentina para recibir denuncias sobre violaciones a los derechos humanos. Mantecol relata, también, que dos veces se escapó y los militares lo volvieron a atrapar. Una de ellas, estuvo ocho meses escondido en la Villa Uruguay, de donde se lo habían llevado, protegido por la solidaridad de los vecinos. Allí también lo cuidaron después de 1980, cuando los represores le otorgaron un régimen de libertad vigilada. ”Desde que me encontró, mi viejo no sonrío nunca más”, se lamenta.
Mantecol y Mercedes vuelven a guiar al público hasta el Salón Dorado. Todos se sientan, otra vez, a escucharlos. Ayala explica que llegó a Buenos Aires desde Corrientes, junto a su padre, cuando apenas tenía 6 años. Se mudaron a la gran urbe porque se habían quedado sin nada cuando a su padre lo echaron de la policía provincial por ser “muy peronista”. No tenían a dónde ir y terminaron en la Villa Uruguay. Un día, tras un incendio, era necesario elegir un delegado por cada pasillo del asentamiento para negociar con las autoridades, y a él lo ungieron con solo 16 años. “El movimiento villero –dijo– surgió de la solidaridad entre los vecinos y el contenido político era la resistencia del pueblo para que se vayan los milicos”. La organización creció tanto que llegó a aglutinar a 365 villas de todo el país y sus representantes se reunieron en dos congresos nacionales, uno organizado en Rosario y otro en Santa Fe.
A continuación, Mercedes quiso nombrar a cada uno de los compañeros de militancia de su hermana en el Bajo Flores, todos desaparecidos el mismo día. Nombró a María Marta Vásquez Ocampo, a Mónica Quinteiro, a César Lugones, a Horacio Pérez Weiss, a Beatriz Carbonell de Pérez Weiss y a María Esther Lorusso Lämmle. Después, el público –muchos integrantes del MVP en los setenta- fue aportando otros nombres de desaparecidos que integraron el Movimiento Villero Peronista. Y tras cada uno de esos nombres, tronó un ritual conocido que desafía al olvido y al paso del tiempo: “Presente. Ahora y siempre”.